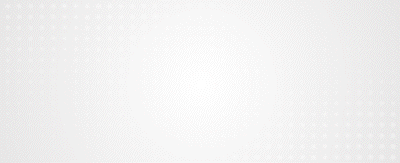Opinión
Madraza
Se introduce un airecito fresco por la puerta verde cada vez que el pequeño Brian la abre. Él, obviamente, no es un tipo de quedarse quieto, entonces va y viene, inocente y despreocupado del mundo y sus instancias. La casa es humilde pero acogedora, si se quiere. Tal vez por la calidad humana de la señora que allí vive.
El barrio está al sud este de la ciudad. Hace muy poquito nomás, terminaron de hacerle el asfalto. Es un gran salto al futuro, sin dudas. La mamá del chiquito en cuestión, se llama Cintia. Claro que igual podría llamarse Juana, o Carmen. Porque el tema de la identidad, no es aquí el destacado, el sobresaliente. O quizá, y después de todo, a lo mejor tengan ustedes razón, y sea importante la situación de los nombres y las realidades.
La dama es joven. Sin adornos ostentosos. Sin aditamentos suntuosos, apenas un crucifijo. Es ella de cara lavada, con rasgos curtidos. Se advierte que subió de a dos los escalones de la edad y de las responsabilidades. Su ropa, coherente con el entorno, es pulcra pero no de marca. A veces, la gente común, posee otras prioridades que fijarse en modas relucientes.
El mate amargo, claro, es el convidado infaltable. Y la charla amena surge sin remilgos. “No hay problemas, fumá tranquilo”, me autoriza. Las prohibiciones estúpidas no tienen vigencia en ciertos ámbitos cordiales.
Ella se vino a vivir a estos pagos, procurando trabajar y criar con decencia a su “peque”. El amor apareció de golpe cuando ella apenas contaba los quince años. Se fue de boca. Creyó en los cuentos de hadas y en el sueño acariciado de la existencia feliz, junto a él.
El pibe, de 18 años, había cruzado la frontera de la adolescencia y se portaba cual duque. Al menos eso era lo que ella divisaba, deslumbrada y contenta. Y pasó a mayores la relación. Cuando Cintia percibió los cambios hormonales e intuyó que era portadora de un novel ser, se lo comunicó a su “héroe”.
“La mirada de espanto que puso, no la olvidaré jamás”, recuerda hoy la mujer. Pegó el señorito media vuelta, esgrimiendo cualquier pueril excusa y ese fue el fin grotesco de la novela romántica. La familia de ella no quedó convencida de la situación tan acuciante y dejó prácticamente en soledad a la joven.
Entonces la criatura nació y Cintia decidió emigrar. “Buenos vientos soplan en Olavarría”, le dijeron y se largó al camino. Con más expectativas que certezas. Acá no la conocía nadie pero logró hacerse un lugarcito en medio de la tromba cotidiana de vecinos que corren con o sin agenda previa. Puestos a correr.
Un trabajito consiguió y una vivienda chiquita y recién construida, para alquilar por un módico precio. La antena del tele se halla orientada convenientemente para captar algún canal. “Hasta que pueda pagar el cable”, sonríe un tanto tímida. La pobreza queda expuesta, tarde o temprano, mis amigos, y los pobres con honor, sienten escozor en el cuerpo, pues no quisieran ser pobres. La dignidad no la compran los planes sociales.
La lucha es continua, permanente, a veces contra gigantes, otras oportunidades contra aprovechadores e imbéciles que se desubican frente a un cuerpo de mujer. No obstante, ella trata de proseguir, asida de las convicciones que lleva muy adentro del alma. Y cada ocasión que mira a su retoño, experimenta un cúmulo de sensaciones conexas. Sabe que por él, hay que ponerle linda cara al frío demencial del invierno.
Las lágrimas son gotas de cristal cuando me narra que “la señora dueña de casa ya vino dos veces. Me dio vueltas, mas al final me cantó las cuarenta: me aumenta el alquiler. No mucho pero lo suficiente como para anexarme preocupaciones, ¿viste?”
Las agujas del reloj son puntuales y puntillosas. La hora avanza y yo me despido de Cintia y de Braian. El saludo es íntegro, sincero; el saludo cortes de las personas sin dobleces, de la gente simple que no escribe memorias pero tiene el espíritu rebosante. Me despido de una “madraza”, de las tantas que hay entre nosotros.
Por Mario Delgado.-