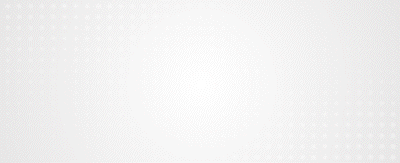Opinión
Se llamaba Juan
Se llamaba Juan. Aunque bien pudo llamarse Jorge, Esteban o Raúl. Tenía por supuesto algún sobrenombre y había nacido hacía nada más que diecisiete años atrás. Vino a un hogar con dificultades y avatares muy complejos. Con más quejas que loas, con más pesares que logros por exhibir. Por Mario Delgado.
La infancia fue repartida entre callejear e ir a la escuela. En realidad, eran más comunes las ausencias a clase que las asistencias y el interés por aprender. La violencia y la falta de afecto, lo tocaron desde el vientre de su madre.
Se abrió camino el muchacho como pudo, a los tumbos y rodeándose de “amigotes”, que nunca faltan, y que estaban siempre ocupados y preocupados por ir en búsqueda del conflicto, de la riña con otros grupitos o pandillas de lejanos barrios.
Sin consejos ni libros a mano, optó por observar la forma de ser y actuar de algunos personajes que pasaron en su vida a suplantar al padre, quien no era ubicable cuando la situación lo requería. Faltaban las palabras dulces y los planes familiares. Vio y oyó tanta porquería en su entorno que se inmunizó, se acorazó su alma.
Mal alimentado, mal recibido incluso en varios sitios, se tuvo que apartar de sus congéneres y ubicarse en el redil de las ovejas negras, que no lo rechazaban ni discriminaban. Sin ser inculcado jamás en la cultura del trabajo, prefirió la “birra” compartida en la esquina y la rueda de compañeros que discutían con fervor sobre las propiedades “curativas” de cierta nueva “sustancia”, adquirida por “chirolas”.
Hay vecinos que hasta hoy aseguran que no era un mal pibe. “No tuvo contención”, afirma una señora de rodete. “Una auténtica lástima lo que pasó”, exclama otro señor, santiguándose. “Yo no sé para qué traen hijos al mundo si no los quieren”, tercia una abuela conocedora al parecer de los prolegómenos del asunto.
El comentario siempre estará presente, para redoblar la apuesta. Y estarán también los dogmáticos de salón que culparán a otros de lo que sucede acá nomás, en nuestras calles con casas cada día más enrejadas.
“La maldita droga que entra de afuera”, sostiene alguien de traje gris. “Nunca agarran a nadie de los ‘capos’”, se oye otra voz. Todos saben: los remiseros, los servidores de la ley, los políticos y, desde luego, los propios consumidores.
Juan nunca se enteró del significado de los términos: “proyectos”, “expectativas”, o “calidad de vida”. En cambio, comprendió con rapidez que su papel precario en el universo no iba a durar demasiado. Se quedó “sin pilas” prácticamente al mismo tiempo de inicia la carrera.
Y un ser humano sin esperanzas es un “zombie”, un barco fantasma sin timón, pasto verde en poder de las aves de rapiña, que acechan a sus víctimas y las engatusan con grácil facilidad, abriendo sutiles y malditos, las trampas carroñeras.
Consumía con asiduidad y vendía a la vez, retroalimentando el fatídico “negocio”. Escapaba así, por instantes, a una pesada cotidianeidad que lo agobiaba, pese a su corta edad. El peligro de la tentación lo absorbió y lo deglutió, dejándolo mal parado frente a los distribuidores. Pidió algo de plazo para cancelar la deuda. Le otorgaron unas cuarenta y ocho horas.
El caos ya se avecinaba, mordaz, inquieto. Llegaron ellos. Intentó excusas que no tocaron la piedad de los “jefes”. La plata no había sido reunida. Hubo miradas cómplices entre los acreedores. Hubo temor helado en Juan. Sonaron huecas las peticiones de mayor tiempo, las promesas de cumplir. La “confianza” se esfumó del lugar, un descampado sórdido.
El joven apareció “suicidado”, pendiendo de un grotesco árbol. Aunque había un detalle que no cuajaba, que estaba fuera de contexto: Juan tenía las manos atadas.
Por Mario Delgado.-